CARTA ARQUEOLÓGICA DE VILLAFÁFILA
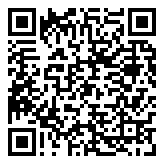
|
CARTA ARQUEOLÓGICA DE VILLAFÁFILA |
|
|
|
|
Las tierras asociadas al entorno natural, hoy conocido con el nombre genérico de “Lagunas de Villafáfila”, han tenido un importante eco a nivel histórico, al menos desde el siglo X, tal y como aparece plasmado en la abundante documentación conservada hasta nuestros días[1], hablando una estrecha relación socioeconómica con la explotación de sus célebres salinas. Sin embargo, estos datos documentales han carecido de una ratificación arqueológico en toda su amplitud, a pesar del importante hallazgo de época visigoda que tuvo lugar en los años veinte[2] o alusiones concretas a vestigios de época romana[3]. Hay que esperar a la década de los setenta, para que a través de trabajos de excavación[4] y prospección[5]. muy puntuales, se comiencen conocer testimonios de épocas pretéritas que confirman la ocupación de estas tierras desde tiempos prehistóricos. Las labores de prospección intensiva, iniciadas hace unos años, muestran un mosaico de asentamientos, ampliables, tal vez, en un futuro inmediato, cuyo interés, cuantitativo y cualitativo, nos lleva a hacer su presentación en estas páginas, a partir de un comentario de los emplazamientos y del carácter de sus hallazgos, a los que pretendemos sólo aproximarnos culturalmente, dejando para futuras investigaciones la profundización en su estudio, en parte ya iniciado con las excavaciones de urgencia en alguno de los yacimientos, en 1982, 1986[6] y en 1990. Un estudio preliminar de esta última se publica en este mismo número. Por ello, tras hacer una breve alusión al medio natural, se describen los yacimientos de forma individualizada, siguiendo un criterio alfabético, para terminar, plasmando todo el conjunto en un mapa de dispersión al que se acompaña una relación de los mismos, con su adscripción cronológico-cultural.
Los materiales descritos están depositados en el Museo de Zamora y al lado del nombre de cada yacimiento se acompaña el número de expediente con el que figuran en aquel. I. EL MEDIO NATURAL El término municipal de Villafáfila está situado en el extremo SO. de la comarca natural de Tierra de Campos, en la provincia de Zamora, ocupando una extensión de casi 7.000 Has., entre las coordenadas 41” 53’ 50” y 41" 46’ 30” de latitud Norte y 1 50’ 18” y 1 59’ 05” de longitud Oeste, según el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, hojas 308 y 340. El relieve está configurado por suaves lomas entre los 680 m. y los 730 metros de altitud, dedicadas al cultivo cerealístico y de alfalfa, y por una depresión ocupada por las áreas palustres que forman parte del conjunto de las “Lagunas de Villafáfila”, constituido por tres de mayor extensión “Laguna de Barillos”, “Salina Grande” y —“Laguna de las Salinas”—, y por otras más pequeñas, que se extienden entre Tapioles, Revellinos, Villafáfila, Otero de Sariegos y Villarrín de Campos. El agua de las mismas es rica en sales, sobre todo en cloruros y sulfatos de sodio, calcio, magnesio y potasio, y han sido explotadas como salinas desde antiguo. Los suelos están formados, en su mayor parte, por materiales terciarios, a base de arcillas arenosas correspondientes a las facies “Tierra de Campos” y, en menor medida, “Montamarta”. La depresión que ocupan las lagunas se ha ido rellenando, durante el período Holoceno, de materiales aluviales limo-arcillosos, de los que forman parte los limos salinos. El extremo NO. del término está formado por suelos de conglomerados de arcillas y cuarcitas que pertenecen a la terraza fluvial más alejada del río Esla[7]. El clima actual es de tipo mediterráneo con las características comunes a la mayor parte del territorio castellano-leonés: inviernos dilatados y fríos, veranos secos y moderadamente cálidos y brevedad e irregularidad de las primaveras y otoños. Si cabe, la aridez es más fuerte que en otras zonas de la Meseta, pues las precipitaciones no superan los 400 mm./año[8] lo que acentúa el endorreísmo, que da lugar a la formación de lagunas. La mayor parte del término vierte sus aguas hacia aquéllas a través de los arroyos del Riego y de los Pontones, y sólo, cuando se llenan, desaguan hacia el Valderaduey por el arroyo Salado; la parte oeste es tributaria del Esla mediante el arroyo del Prado del Valle. El paisaje es el característico de la Tierra de Campos: grandes extensiones de campos de cereales o barbechos, con ausencia de cobertura forestal, salvo en los extremos SE. y NO., donde algunas encinas aisladas anuncian los cercanos montes de Castronuevo y de Villaveza del Agua, y los escasos álamos de los alrededores del pueblo. En el entorno de las áreas encharcadas, aparece una vegetación de plantas halófilas y mesohalófilas que forman praderas. La fauna es muy abundante. Además de las especies esteparias — liebre perdiz, avutarda, etc.— destacan las aves acuáticas: patos, gansos, grullas, etc. que forman uno de los ecosistemas más ricos y variados de la provincia de Zamora. En los alrededores del pueblo aparecen los típicos palomares de barro, cada vez más escasos y peor conservados y aún persisten algunos “hornos”, construcciones peculiares de adobe, rematados en cúpula, muy abundantes hasta los años 50, que servían para recoger aperos de labranza en las eras, y que a Gómez Moreno le sugerían un paisaje oriental[9]. II. LOS YACIMIENTOS 1. LOS ARROTOS (89/13/27) A unos 2 km. al NE. de Villafáfila, por el antiguo camino de Revellinos, muy cerca del arroyo del Riego, sobre un terreno plano, aparece una suave elevación que apenas destaca de su entorno circundante. Como consecuencia de las labores agrícolas se encuentran en la zona tejas, fajas de pizarra, piedras, fragmentos de molinos circulares, huesos humanos y cerámica. más concentrados en la cima. pero extendidos por media hectárea de superficie, así como dos fragmentos de tegula que, por su poca representatividad, hacen dudar de una ocupación en época romana. Algunos de los fragmentos de cerámica recogidos están realizados a torneta sobre pastas sedimentarias, con cocción reductora; otros son de cerámicas micáceas, realizadas a torno con cocción incompleta. identificándose algunos bordes de ollitas 2. EL BARCO (89/13/24) En la orilla Este de la Salina Grande, pegada a la misma, existe una pequeña pradera, de unos 2.000 m2, apenas sobresaliente del terreno circundante. que hasta hace unos veinte años estuvo dedicada al cultivo, en la cual aparecen restos de cerámica hecha a mano, algunos recubiertos de líquenes po1 su prolongada exposición al aire y al agua. Las cerámicas (lúm. I,1) son de dos tipos: un primer grupo está realizado con pastas sedimentarais, con abundantes intrusiones de cuarzo y caliza de tamaño grande y abundantes intromisiones de vegetales: las cocciones están incompletas, sin un acabado definible y de aspecto exterior agrietado y muy tosco. Los fragmentos corresponden a ollas de borde exvasado, labio curvo y cuello poco desarrollado con baquetón o cordón aplicado e impresiones digitales en el mismo; también se documenta un fragmento de fondo plano. El segundo grupo se caracteriza por pastas más decantadas, intrusiones de cuarzo, caliza y mica de tamaño mediano y pequeño, cocciones incompletas y reductores. con un acabado difícil de definir por lo rodado de las piezas, aunque parece alisado. Las formas corresponden a cuencos de bordes exvasados. labio curvo y paredes hemisféricas, todas ellas lisas, jarras y ollitas de borde simple y cuello poco desarrollado: algún fragmento conserva el arranque del asa que parte del borde, y también se encuentran fondos plano s con el inicio de la pared globular. Entre las piezas decoradas, bastante representativas, destaca un cuenco con borde simple y labio con incisiones oblicuas, que presenta en el cuerpo un pequeño cordón aplicado en forma de arco, con impresiones hechas por una pequen a caña; asimismo, un vaso de borde ligeramente exvasado, labio simple y paredes verticales, que muestra un cordón aplicado con digitaciones enmarcando la boca y algún galbo con mamelón aplicado. Tanto por su lugar de emplazamiento, como por los materiales que depara, puede asignársele una data correspondiente a un momento Calcolítico o Bronce Inicial, similar a la del yacimiento recientemente excavado de “Santioste” en Otero de Sariegos, cuyo estudio definitivo servirá para aquilatar la cronología ahora propuesta y del que se da un avance en este mismo Anuario, por lo que no creemos necesario insistir en sus paralelos. 3. LA CABAÑICA I (89/13/22) A poco más de 1 km. del casco urbano de Villafáfila, en el borde mismo de la Salina Grande, al Norte, en la parte más colmatada de la misma, existe un área similar en su disposición y extensión a la anterior, inculta desde hace unos veinte años, en la que aparecen fragmentos cerámicos no muy abundantes, quizás como consecuencia de no haber estado sometida nunca a labores de a rada profunda. Durante el invierno el acceso es difícil, pues los alrededores permanecen anegados gran parte del tiempo. Hasta hace unos años en sus proximidades existía un manantial que actualmente está cegado.
Como en otros yacimientos similares de la zona, se recogen cerámicas elaboradas a mano sobre pastas de tipo sedimentario con cocciones predominantemente incompletas, pudiendo diferenciar dos grupos: uno está realizado con pastas poco decantadas, abundantes intrusiones de cuarzo de mediano y gran tamaño, y gran cantidad de improntas vegetales. No presentan acabados perceptibles, y se caracterizan por su poco peso y tosquedad. Las formas no son identificables por lo fragmentado de las piezas, si bien encontramos bordes simples, rectos o ligeramente exvasados, con impresiones digitales en el labio, continuas o espaciadas; uno de los bordes muestra incisiones transversales en el labio de distinta profundidad. Un segundo grupo está constituido por cerámicas realizadas con pastas más cuidadas, con intrusiones de pequeño y mediano tamaño de cuarzo y mica, alisadas en su exterior, cuyas superficies ofrecen tonos rojizos y ocres, mientras el centro aparece gris-negro, consecuencia de su cocción incompleta. Se observan algunos bordes lisos simples o exvasados de pequeños recipientes de cuerpo globular, dos piezas decoradas correspondientes a ejemplares de mayor tamaño con digitaciones en el labio y cordón aplicado debajo del cuello a modo de baquetón, así como algún fragmento de galbo con cordones aplicados e impresiones profundas. La cronología del yacimiento puede corresponder al Calcolítico-Bronce Inicial, guardando similitud con los ya citados de “El Barco” y “Santioste”. 4. LA CABAÑICA II (89/13/6) A unos 400 m. del anterior, muy cerca de la Salina Grande, destaca un pequeño promontorio entre el terreno de prados y juncales, dedicado al cultivo de alfalfa, de una extensión de 1,5 Has. La zona está delimitada por la “Salina”, la desembocadura del “Arroyo del Riego” y la “Senda del Galgo”. Los materiales son principalmente cerámicas realizadas a torneta y a torno, de pastas sedimentarias decantadas, con predominio de cocciones reductoras. junto a otras incompletas y oxidantes. Las formas son ollitas de bordes ligeramente exvasados y labios biselados al exterior, o labios sencillos, similares a los hallados en la excavación realizada en el año 1990 en el Prado de los Llamares[10], y jarritas de borde simple y cuello exvasado, con asa de cinta. Algunas piezas ofrecen motivos decorativos característicos: retícula incisa, líneas bruñidas de trazo vertical y acanaladuras. Dentro del conjunto destaca un fragmento de cerámica pintada con trazos vinosos en el límite del cuello con el galbo, de forma no determinada, con diseño de líneas gruesas y debajo retícula. Este yacimiento corresponde a un despoblado, todavía no identificado en las fuentes escritas, cuya dotación (siglos XI-XIII) viene avalada por los paralelos cerámicos hallados en las provincias de Zamora y León[11]. 5. LA CANTERA (89/13/3) A 1,5 km. al N. de Villafáfila. cerca de un afloramiento de rocas areniscas utilizado como cantera, sobre terrenos dedicados al cultivo de cereales, de relieve suavemente ondulado en torno a los 700 m. de altitud, aparecen dispersos por una superficie de más de 1 Ha. sin formar concentración, restos de cerámica a mano, junto a algún núcleo de sílex y trozos de cuarcita pequeños (Lám. I, 2), además de tener noticias de un hacha pulimentada aparecida hace años. Las cerámicas están elaboradas a mano sobre pastas sedimentarias con intrusiones de cuarzo y mica; algunos fragmentos tienen huella de abundantes desgrasantes vegetales. El acabado de las piezas es difícil de apreciar porque están muy rodadas, aunque en ocasiones se nota alisado al exterior. Predominan las cocciones reductoras, si bien también se registran incompletas y oxidantes. La mayor parte de los fragmentos recogidos son lisos, correspondiendo a vasos de bordes simples y paredes verticales, en algún caso con engrosamiento por del ajo del labio; también hay una ollita con borde exvasado e inicio de pared globular y dos fragmentos de fondos, uno plano y otro levemente convexo. Las piezas decoradas son escasas, destacando un borde ligeramente exvasado con líneas incisas transversales en el labio, un borde con una pequeña asa de orejeta y un pellizco debajo de ella, un fragmento de galbo con orificio y, por último, un fragmento con decoración de espiguillas enmarcadas por una línea incisa, en sentido vertical, que recuerda las cerámicas “protocogotas” de algunos yacimientos de la Meseta[12]. La adscripción cronológica del yacimiento es difícil de hacer a partir de los materiales recogidos. aunque podría situarse entre el Calcolítico y Bronce Medio. 6. EL CASTILLO (88/28/6) Dentro del casco urbano de Villafáfila. en el ángulo NO. del hoy desaparecido recinto amurallado en la Edad Media[13], se aprecian aún dos promontorios de tierra en lo que debió corresponder a la antigua fortaleza de la villa, semiderruida ya en el siglo XV[14], y actualmente incluida en el caserío. En el año 1988 se recogieron algunos fragmentos de cerámica que pueden orientar acerca de la antigüedad de la ocupación. Las cerámicas son de dos tipos: unas realizadas sobre pastas micáceas a torno o a torneta, con cocciones incompletas y formas apenas identificables. Motivos decorativos sólo se reconocen en dos fragmentos: en uno, correspondiente al cuerpo, de desarrollo globular, se observa una pequeña moldura, mientras la segunda muestra un cordón aplicado con impresiones. Otro grupo está realizado con pastas sedimentarias, bastante decantadas, de factura a torno; las formas corresponden a cuencos de paredes hemisféricas, bordes ligeramente exvasados, destacando una jarra con borde exvasado, labio acanalado marcado al exterior y cuello insinuado. así como algunas decoraciones estriadas. La cronología de los materiales recogidos se sitúa en los siglos XII- XIII[15]. 7. EL CEMENTERIO NUEVO (89/13/23) A menos de 1 km. de Villafáfila, por la carretera que va a la Estación de La Tabla, en la vertiente E. de un teso que supera los 700 m. de altura, aparecen, dispersos sobre una superficie de unas 3 has., abundantes fragmentos de cerámica hecha a mano, algunas piezas líticas, trozos de adobes y restos óseos animales, entre los que cabe reseñar un fragmento de cornamenta de ciervo. La cerámica recogida (lám. I, 3) parece corresponder a dos grupos diferenciados en cuanto a su aspecto, ambos realizados a mano. Uno hecho con pastas sedimentarias e intrusiones de cuarzo y mica de pequeño tamaño, cocciones reductoras y superficies bruñidas. Las decoraciones son poco abundantes: incisiones en el labio o en carenas, a veces formando triángulos desde el borde, en algún caso rellenos de líneas incisas; incisiones cruzadas en el interior del fondo, impresiones digitales y angulaciones formando líneas paralelas. Las correspondientes a piezas y paredes rectas y labio horizontal con el borde ligeramente señalado, piezas carenadas, pies anulares e indicados y un fondo plano. La cronología, teniendo en cuenta las similitudes formales y decorativas de las piezas cerámicas con las procedentes de otros yacimientos de la zona —Bretó, Castrogonzalo›. Revellinos, Abezames y Manganeses de la Polvorosa[16]— se sitúa en el periodo del Hierro I. Un segundo grupo está constituido por cerámicas de apariencia más antigua, quizás adscribibles al Calcolítico o la Edad del Bronce, hechas sobre pastas groseras con instrucciones de cuarzo y de mica mediano tamaño y cocciones completas. Las decoraciones consisten en impresiones e incisiones en el labio, a veces formando zig-zag, impresiones anárquicas superficiales, incisiones a peine en diseños geométricos, escisiones a punta de espátula y cordones aplicados con digitaciones. Las formas corresponden a vasos de paredes rectas y bordes con labio plano, otros de bordes exvasados y labio horizontal con impresiones digitales. A esta supuesta ocupación más antigua pude corresponder la presencia de un hacha pulimentada y un núcleo de sílex negro. 8. EL ESCAMBRÓN (89/13/2) Al SE. del case río actual de Villafáfila, junto a las pequeñas lagunas de “Caballos” y de “La Carrerina”, sobre un mosaico de reducidas parce- las dedicadas al cultivo de alfalfa, aparecen, dispersos por una superficie de unas 2 has. y mezclados con materiales modernos, fragmentos de molinos circulares de granito, pequeñas hijas de pizarra, tagulae y restos cerámicos de distintas épocas. Ente los fragmentos de cerámica recogidos destaca un conjunto de terra sigillata hispánica tardía, en el que se repiten los motivos decorativos habituales —círculos concéntricos, espiguillas. etc.— en vasos de forma 37 tardía: algunos fragmentos ofrecen decoración burilada y la mayor parte corresponden a formas lisas, entre las que figuran posibles piezas cerradas, dado que carecen de barniz en la superficie interna. Otro conjunto es el de cerámicas micáceas realizadas a torneta, con cocciones oxidantes y reductoras, pertenecientes a ollas grandes de bordes vueltos y cuello poco desarrollado, una de ellas con un cordón con incisiones de punta roma. A la vista de estos hallazgos parece evidente la ocupación de este asentamiento en épocas tardorromana y altomedieval, sin que pueda precisarse, por el momento, la existencia o no de ocupación en época visigoda. 9. EL FONSARIO (89/13/15) Se encuentra a unos 500 m. de distancia de las últimas casas de Villafáfila, a la derecha de la carretera que va a la Estación de La Tabla; del otro lado, separado por un profundo corte de más de 2 m. de desnivel, por el que discurre la carretera, se halla otro yacimiento, el de “Cementerio Nuevo”. La zona arqueológica está situada en un terreno llano, en ligero declive hacia el pueblo, sobre una superficie de unas 4 has. dedicadas al cultivo cerealístico, donde aparecen piedras de molinos de arenisca, adobes y ladrillos mal cocidos de forma plana e irregular, algunos objetos líticos y cerámica realizada a mano (lám. I, 4). Entre los materiales recogidos figura un conjunto de piezas de cerámica deleznable, quizás poco cocida, realizada sobre pastas sedimentarias con desgrasantes vegetales, de color rojizo, de poco peso y porosas. Presentan en el exterior de las paredes y fondo, improntas de cestería y los bordes engrosados, a veces replegados, dando la impresión de que hubieran sido realizados sirviéndose de una cesta como molde, en cuyo interior se va aplicando el barro. reforzando el borde por encima de la misma. Otro grupo está formado por cerámicas hechas a mano, sobre pastas sedimentarias, con intrusiones de cuarzo y mica de mediano y pequeño tamaño, de cocciones predominantemente reductoras e incompletas, y, en algún caso, oxidantes. La mayoría presentan las superficies alisadas o espatuladas y algunas, engobe rojizo. Las formas corresponden a grandes cuencos semiesféricos de borde sencillo y labio redondeado, a veces biselado; otras tienen el borde exvasado, con el cuello insinuado y, en algún caso, se reconocen bordes vueltos casi horizontales; los cuerpos son globulares con fondos planos Aunque cuantitativamente las piezas lisas son las mejor representadas, aparecen formas decoradas con acanaladuras, quizás realizadas con los dedos, escobillados, peines paralelos u ondulados, impresiones a muelle, otras que parecen realizadas con ruedecilla y algunas con objeto punzante; incisiones paralelas, ora formando frisos horizontales cruzados por líneas verticales, ora formando diseños geométricos de rombos o triángulos rellenos de líneas. así como puntillado relleno de pasta blanca en bandas o triángulos. La mayor parte de las piezas decoradas corresponden a recipientes de pequeño tamaño. Además de los materiales descritos cabe destacar un fragmento de morillo, dos hachitas sobre esquisto, una hoja triangular y un posible cuchillo de doble filo, con retoque bifacial. La adscripción cronológica de este yacimiento puede hacerse por el paralelismo de estas cerámicas con otras de “Las Pozas” en Casaseca de las Chanas[17] Fontanillas de Castro[18] y de “El Teso del Moral” en Cuelgamures[19], por lo que se puede encuadrar en el período Calcolítico Precampaniforme. 10. FUENTEALDEA (89/28/4) A poco más de 1 km. del pueblo. a la izquierda de la Carrerina, entre el “camino viejo de la Magdalena” y una laguna, en el año 1982, durante las labores de arada se pusieron al descubierto unos enterramientos enmarcados por grandes lajas de pizarra, en dos niveles superpuestos. Actualmente se aprecian tejas, piedras, lajas de pizarras y algunos restos cerámicos correspondientes a dos tipos: unos realizados a torneta con cocción reductora, que les confiere un aspecto cementoso, y lisos, o bien con cocción incompleta y decorados con líneas bruñidas verticales simples en el exterior, que podrían datarse en el siglo XI. Otro grupo lo forman cerámicas realizadas a torno rápido, con decoración de estrías y líneas bruñidas verticales más cuidadas y algunos fondos con engobe exterior, aunque, dada la escasez y estado fragmentario de las mismas. no es posible definir formas concretas. pudiéndose fechar en torno al s. XIII[20]. Del otro lado de la laguna, en una parcela que se denomina “El Villar” también aparecen cerámicas medievales, algunas de retícula incisa. Probablemente formaban parte del mismo asentamiento. 11. FUENTE DE SAN PEDRO (89/17) A unos 5 km. de Villafáfila, a la izquierda de la antigua Vereda, de Benavente a Toro, se encuentra una fuente construida en sillería, de planta rectangular y cubierta con bóveda de cañón, que da nombre a la zona[21], considerada de origen romano[22]. El yacimiento ocupa una extensión de unas 4 has., al NO. de la fuente, y está situado sobre un terreno dedicado al cultivo cerealístico, llano, pero en suave declive hacia la misma. con una altitud de unos 700 m. Aparecen paran cantidad de tegulae, algunos molinos circulares, lajas de pizarra, ladrillos, fragmentos de estuco con pintura roja y negra y abundantes restos de cerámica. En 1982, como consecuencia de las labores de subsolado de la parcela, a unos 200 m. de la fuente, aparecieron teselas, lo que motivó una excavación de urgencia, tras la que se procedió a la extracción de varios fragmentos de mosaico de diseño geométrico[23], actualmente en el Museo de Zamora. A unos 400 m. al N. de la fuente aparecen lajas de piedra y de pizarra, tejas, huesos y cerámica medieval que podrán proceder del despoblado de “San Pedro del Yermo”, citado como tal en 1708 y como iglesia de “San Pedro del Otero”, ya en 1310. Entre los materiales recogidos en superficie predominan los restos cerámicos (lám. I, 6): un fragmento de lucerna decorada con motivos vegetales, cerámica de paredes finas y común, tanto de cocina y mesa como de almacenaje, así como numerosos fragmentos de terra sigillata hispánica altoimperial, lisos —de forma Drag. 15/17— o decorados con círculos, palmetas. medallones —de formas Drag. 29 y Drag. 37— algunos con grafitos. Más abundantes son los fragmentos de terra sigillata hispánica tardía lisa o decorado con los motivos habituales, identificándose cuencos de formas 37 tardía, Ritt. 8 y platos de forma hispánica 4, así como cerámica gris y anaranjado de imitación paleocristiana, con decoración estampada de palmetas y círculos. Cabe destacar entre ellos un fragmento engobado en rojo y con hojas estampadas en toda la superficie conservada. También se han recogido algunos trozos de vidrio, varias monedas, parte de una fíbula de arco y un vástago de bronce de uso indeterminado. Tales hallazgos nos están indicando un importante asentamiento romano, ocupado ya en etapa altoimperial, posiblemente una “villa”, que tuvo su momento de esplendor en época tardía, a juzgar por los mosaicos y materiales cerámicos que ha deparado.
Aparte de los restos romanos, alrededor de la fuente y a ambos lados de la Vereda, aparece cerámica hecha a mano con pastas sedimentarias y cocciones predominantemente reductoras, algunas bruñidas en el exterior. La mayoría son piezas lisas con bordes curvos y vueltos, paredes rectas, en algún caso con suave carena, y fondos planos. Entre las piezas decoradas aparecen incisiones en bordes y galbos, algunos triángulos colgados, impresiones digitales y ungulaciones (lúm. I, 5). Todas ellas son similares a las descritas en otros yacimientos de la provincia de Zamora, que corresponden a la primera Edad del Hierro, ya citados al comentar el yacimiento de “El Cementerio Nuevo”. Entre las piezas hechas a mano destaca un asa con decoración incisa, de apariencia más antigua. 12. LAGUNA SALADA (88/28/9) A unos 2 km. de Villafáfila, a la izquierda de las carreteras que van a Villarrín y a Otero de Sariegos, separada unos 400 m. de la Salina Grande, existe una laguna de unas 5 has. de superficie, muy irregular, conocida como Laguna Salada actualmente, aunque en el siglo XVIII se la denominaba “Laguna de Cureses” por lo que es posible, que, cerca de ella, se hallara el poblado medieval de Coreses, citado en los siglos X y XI[24]. En la orilla de esta laguna aparecen testimonios, no muy abundantes, de cerámica entre los que se diferencian claramente dos grupos (lám. II, 1): uno de cerámicas hechas a mano, con cocciones reductoras e incompletas, sobre pastas decantadas, con intrusiones pequeñas de cuarzo y mica; se trata de bordes, unos de labios simples y paredes rectas y otros ligeramente exvasados con el labio marcado al exterior. La escasez de las piezas no permite hacer mías aproximaciones cronológicas que decir que pertenecen a un momento de ocupación protohistórico. En el Museo de Zamora existe un fragmento de ollita, hallado casualmente en la “La Laguna Salada” de Villafáfila, aunque no es seguro que corresponda al mismo lugar. Está hecha a mano, con el borde exvasado. labio curvo y el cuello ligeramente insinuado, tiene un asa que parte del borde y apoya en el comienzo del cuerpo. Presenta como única decoración impresiones circulares profundas a lo largo de todo el labio. Un segundo grupo está formado por cerámicas a torneta y a torno. Las primeras están elaboradas sobre pastas micáceas y se pueden reconocer formas de ollas de borde vuelto, de sección triangular, e inicio de escotadura. o bien con el labio engrosado al exterior y cuello moldurado; cabe destacar un fragmento de tinaja de borde horizontal. reforzado con un cordón digitado al exterior que conserva el inicio del cuello, recto, con líneas incisas a modo de retícula. muy similar a piezas documentadas en Castrotorafe y Castroponce[25]. Además de las decoraciones citadas. aparecen otras a base de líneas incisas formando ondas y acanaladuras con incisiones transversales. pudiéndose datar’ entre los siglos XI y XII[26]. Otras piezas están hechas a torno sobre pastas sedimentarias decantadas, con cocciones incompletas. Las formas están cuencos con bordes envasados, labios horizontales remarcados al exterior y paredes muy abiertas, así como posibles jarritas de bordes envasado s con el comienzo del cuello señalado. La cronología es más tardía que las anteriores, probablemente entre los siglos XIII y XIV[27]. 13. MADORNIL - LAGUNA HONDA (88/13/7) En el ángulo NE. de la Salina Grande, enmarcando la llamada “Laguna Honda”, sobre una parcela que recientemente ha sido sometida a labores de arada profunda, que han dañado el yacimiento, aparecen. diseminados por una superficie de l ha., abundantes restos de cerámica, alguna molendera y trozos de adobes. Aunque se ven fragmentos de cerámica medieval dispersos por la parcela, la mayoría corresponden a cerámicas realizadas a mano, algunas hechas sobre pastas toscas con intrusiones vegetales abundantes y cocciones incompletas. Las piezas, poco representativas, pertenecen a vasos de paredes rectas con bordes simples de sección, curva o ligeramente exvasados, sin decoración, y a una posible tapadera. Otro grupo más abundante, también de cerámicas a mano, está realizado sobre pastas decantadas con cocciones incompletas y oxidantes. Formalmente se identifican con vasos de paredes rectas y bordes simples, otros de bordes ligeramente exvasados y asa que arranca del labio, vasijas grandes y almacenamiento con bordes ligeramente exvasados, labio curvo y cuello bastante desarrollado; también existen piezas con carena baja, así como un fragmento de fondo plano con pared de desarrollo globular y una tapadera. En cuanto a las decoraciones son poco abundantes, documentándose digitaciones e impresiones hechas con objeto romo en el labio y en cordones aplicados. Este yacimiento presenta grandes analogías topográficas y formales con el de “Santioste” de Otero de Sariegos, por lo que le asignamos una cronología perteneciente al Calcolítico o Bronce I inicial. 14. LA MATA (89/13/26) A unos 5 km. de Villafáfila y casi a la misma distancia de Villaveza del Agua, a ambos lados de la raya que separa ambos términos municipales, cerca de un monte de encinas, aparecen tegulae, fragmentos de gruesos ladrillos cuadrangulares con huellas ondulados en su superficie, y otros cilíndricos, que podían proceder de estructuras de hipocaustum, por ejemplo. Los restos cerámicos, muy escasos, corresponden a cerámica común romana de pastas rojizas, no apareciendo en superficie restos de sigillata, que ayudarían a datar el yacimiento con más precisión. 15. MOLINO SANCHÓN 1 (88/28/5) A 2 km. al E. de Villafáfila, en una parcela cultivado que destaca en un entorno de prados y regatos. cerca del yacimiento ya citado de “Fuentealdea-El Villar”, alrededor de un manantial, aparecen piedras, trozos de tejas, pizarras y abundantes restos cerámicos. Se han recogido algunas piezas realizadas a torneta sobre pastas decantadas, con cocción reductora que les confiere un aspecto cementoso, algunas decoradas con retícula incisa, similares a otras de la zona[28]. Entre las piezas lisas se reconoce una jarrita con el borde exvasado y sección apuntada hacia el exterior, pudiéndose datar el conjunto a mediados del s. XI. Otro grupo está constituido por cerámicas realizadas a torno sobre pastas menos decantadas, con intrusiones de cuarzo y mica y cocciones predominantemente reductoras e incompletas. Las formas son ollitas de borde exvasado y sección triangular, jarritas con labio horizontal y borde marcado, alguna con pequeña moldura para diferenciarlo del cuello, y cuencos con labio horizontal engrosado al exterior e interior, marcando el comienzo del cuerpo. Las decoraciones que presentan algunas piezas son líneas verticales simples bruñidas y acanaladuras o estrías hechas con el avance del torno. Se les puede adscribir a una cronología de mitad del siglo XII y principios del XIII[29]. Este yacimiento figura en el Inventario Arqueológico de Zamora con el nombre de “Los Llamares”, por su cercanía al prado del mismo nombre. según se refleja en el Mapa Topográfico Nacional, aunque debe reservarse ese topónimo para el yacimiento recientemente excavado que está enclavado en medio del “Prado de los Llamares”.
16. MOLINO SANCHÓN II (88/28/11) Está situado a unos 200 m. del anterior. Ocupa dos áreas diferenciadas, separadas por una zona encharcada en invierno. de unos 100 m. de anchura, por la que discurre el arroyo del Riego. Las describimos juntas por su proximidad y por la similitud de sus materiales, aunque pueden tratarse, tal vez de dos asentamientos distintos, similares a los muchos que se suceden a lo largo de las orillas de las lagunas y arroyos que las comunican. El de la margen izquierda se ubica en un pequeño promontorio en el que, junto a tejas y cerámica medieval, se encuentran, con la arada, abundantes fragmentos de cerámica a mano y algún resto óseo humano. En la orilla derecha, en una parcela cultivada aparecen testimonios algo más escasos de cerámica a mano, en torno a un manantial que fluye todo el año y restos de adobes, más abundantes junto al arroyo. Los materiales recogidos, a excepción de un fragmento de morillo, son las habituales cerámicas realizadas a mano (lám. II, 2), algunas sobre pastas bastas con abundantes intrusiones vegetales y cocciones deficientes, entre las que destaca un fragmento con impresiones de cestería semejante a las descritas en “El Fonsario”. Un grupo más numeroso está formado por piezas hechas sobre pastas sedimentarias con abundantes intrusiones de cuarzo, mica y caliza de mediano tamaño; muchas presentan concreciones en toda la superficie, que enmascaran el acabado, tan sólo perceptible en algunas. siendo sus cocciones reductoras. incompletas y oxidantes. Las formas corresponden a piezas abiertas, de labio sencillo o engrosado y redondeado, de tipo cazuela, o a vasos de borde ligeramente exvasado. Además, se registran algunos fondos planos y carenas muy bajas e inflexiones redondeadas que coinciden con el inicio del fondo. La mayoría de los fragmentos son lisos. pero en algunos labios se ven digitaciones. ungulaciones o impresiones a modo de acanaladuras oblicuas; otras presentan perforaciones debajo del borde. y aparecen galbos con mamelones e impresión digital en ellos. Destaca una pieza, por su apariencia más antigua, con el borde ligeramente exvasado e incisiones en el labio y, debajo del borde, un asa horizontal. Otro grupo de cerámicas está definido por sus pastas más decantadas, en algún caso micáceas, alisadas y espatuladas y. en menor cantidad, bruñidas. Corresponden a piezas de paredes rectas y bordes levemente exvasados con cuello incipiente; los labios son planos, alguno con impresiones hechas a punta de espátula. engrosamientos e incisiones muy cuidadas, a veces oblicuas. Destacan dos piezas cuya ornamentación se articula en bandas de líneas incisas verticales, articulado oblicuo y frisos de puntos alternos en esquema de “chevrons”, que pueden considerarse campaniformes. La cronología del yacimiento se sitúa en el Calcolítico, pudiendo diferenciarse distintas fases atendiendo a la peculiaridad de algunos elementos como la presencia del morillo (Calcolítico precampaniforme) o los fragmentos con decoración campaniforme (fase Ciempozuelos), debiendo insistir, no obstante, en la semejanza de algunas piezas con las ya referidas de “Santioste”. 17. PA PAHUEVOS (88/28/10) A unos 700 m. de Otero de Sariegos, en la orilla S. de la Salina Grande”, existe una plataforma de tierra, que se interna en la laguna, de 250 m. por 250 m., rodeada de agua por tres lados. En 1978 se realizaron diversos movimientos de tierra en la misma, con objeto de reforzar sus bordes, por lo que actualmente aparecen dentro del agua y en la orilla abundantes restos cerámicos (lám. II, 3) que se ponen de manifiesto con el proceso de evaporación y desecación estival. Los materiales recogidos son fragmentos de cerámica realizada a mano, hechos sobre arcillas sedimentarias, con cocciones predominantemente oxidantes, si bien hay piezas realizadas sobre pastas micáceas, y otras caracterizadas por abundantes desgrasantes vegetales. Los fragmentos corresponden a cuencos de labio redondeado y a ollas de borde simple exvasado. Muchas son lisas, aunque no escasean las decoradas a base de digitaciones incisiones en el borde y en cordones aplicados, así como pequeños mamelones en algún galbo. Cabe destacar un fragmento de fondo plano, con abundantes desgrasantes vegetales, que presenta en su interior impresiones digitales profundas, quizás relacionables con la obtención de sal. La situación del yacimiento y la tipología de las piezas nos recuerdan, de nuevo, a las del yacimiento de “Santioste”. por lo que pueden adscribirse, en consecuencia. al Calcolítico-Bronce Inicial. En la zona central de la plataforma existe un área con mate riales cerámicos realizados a torno, sobre pastas sedimentarias y cocciones oxidantes e incompletas. Las formas corresponden a ollitas de bordes almendrados y a cántaros o jarritas, decorados con líneas incisas y estriadas, típicos de un momento plenomedieva1. 18. LA PILA (89/13/17) La in información sobre la existencia de este yacimiento procede del Inventario Arqueológico de Zamora y los materiales estaban depositados en el Museo, procedentes de la proposición localizada en 1985. Se encuentra situado a unos 3.50 km. al E. del pueblo sobre un terreno alomado (690-695 m. de altitud) dedicado el cultivo cerealístico. Los materiales son escasos y están muy dispersos. Existen noticias de la aparición de un hacha de piedra pulimentada y de algún molino, pero la mayoría de los materiales son cerámicas hechas a mano: unas sobre pastas sedimentarias con abundantes desgrasantes vegetales y cocciones incompletas, entre las que destaca un borde recto con labio redondeado decorado con incisiones; otras están realizadas con pastas con abundante cuarzo y mica de pequeño tamaño y cocciones predominantemente reductoras; se trata de bordes verticales de labio redondeado, alisados en el exterior, de difícil adscripción formal. En la prospección realizada en el año 1990 se ha encontrado un fragmento de un vaso pequeño correspondiente a un borde simple y recto; está decorado con triángulos incisos rellenos de puntos, sin restos de pasta de incrustación, similar a otros de “Las Pozas”[30] y del “Teso del Moral” de Cuelgamures[31], lo que. a falta de información más precisa, serviría para datar el yacimiento en el Calcolítico Precampaniforme. 19. LA PINILLA (89/13/16) A unos .3 km. al E. de Villafáfila, en un teso de 690 m. de altitud dedicado al cultivo cerealístico, aparecen restos cerámicos, escasos y dispersos por una superficie de media Ha. en las vertientes Sur y Este. La referencia a este yacimiento se debe al hallazgo hace unos años de una hachita pulimentada, por parte de un vecino del pueblo y ya figuraba en el Inventario Arqueológico de Zamora con anterioridad a 1988. Los materiales recogidos son predominantemente cerámicas hechas a mano sobre pastas toscas, con intrusiones abundantes minerales y vegetales, y cocciones oxidantes y reductoras. Algunas piezas presentan un englobe de color rojizo y en otras, aunque están muy rodadas, se aprecia el exterior alisado. Las formas corresponden a vasos o cuencos de bordes exvasados o vueltos y con el labio apuntado. La mayor parte son lisas, pero algunos galbos tienen cordones aplicados con digitaciones. Además de la cerámica se encuentran algunas piezas de molino correspondientes a molenderas. La escasez, mala conservación y poca representatividad de los hallazgos no nos permiten una precisión cronológica, si bien, por la similitud con algunos materiales de “La Pila” y de otros yacimientos de la zona, nos atrevemos a incluirlos provisionalmente en contextos Calcolíticos o de la Edad del Bronce. 20. EL PRADICO (89/13/9) A 1 km. del SO. de Villafáfila, sobre unas 3 has. de terreno dedicado al cultivo cerealístico, se hallan en superficie algunas piedras, fragmentos de tejas y restos de cerámica relativamente abundantes. El relieve es llano, en torno a los 690 m. de altitud y en suave declive hacia el E, vertiendo hacia la “Salina Grande”, de cuya orilla dista l km. Entre los materiales recogidos en prospección encontramos un grupo de piezas de cerámica realizadas a torneta, con pastas sedimentarias y cocciones reductoras. Formalmente corresponden a ollitas de bordes ligeramente exvasados y engrosados, de sección triangular al exterior; también hay fragmentos pertenecientes al cuerpo, decorados con retícula incisa similares a los encontrados en otros yacimientos medievales de la zona, que se pueden datar a finales del s. XI[32]. Otras piezas están realizadas a torno, sobre pastas sedimentarias con cocciones oxidantes: se trata de ollas, algunas decoradas con estrías o por una pequeña banda de incisiones transversales. Cronológicamente corresponden a los s. XII-XIII[33]. Además, se ha recogido un borde de lebrillo o bacín, vidriado en verde en su interior, de cronología más moderna, y varias fichas recortadas sobre teja con un rehundido central, en ambas caras, que no ha llegado a perforarlas. 21. PRADO DE LOS LLAMARES (89/13/12) En septiembre de 1989 las obras realizadas en la Reserva Nacional de “Las Lagunas de Villafáfila” y sus consiguientes movimientos de tierra pusieron de manifiesto la presencia restos óseos humanos, así como de abundantes materiales cerámicos (fig. 2), en uno de los prados comunales. Tras su conocimiento, el Servicio Territorial de Cultura propuso una excavación de urgencia que se llevó a cabo en julio de 1990, dirigida por Javier Sanz y Ana Viñé; sus resultados se publican en el presente Anuario y han permitido datar el asentamiento entre mediados del s. XI y comienzos del s. XIII. 22. LA RASA (89/13/25) En la orilla NE. de la “Salina Grande”, entre ésta y la llamada “Laguna Honda”, se extiende una franja de tierra de unos 250 m. por 50 m. que apenas sobresale del nivel actual de ésta medio metro. Está sin cultivar y, tanto en el borde del agua como en el interior de la parcela, aparecen restos de cerámica hecha a mano. Se pueden distinguir dos tipos de producción: unas piezas están realizadas con pastas bastas, de poco peso, con huellas de abundantes desgrasantes vegetales, trozos de cuarzo de mediano tamaño y cocciones incompletas. Las formas corresponden a vasos de paredes rectas y bordes simples, a veces con digitaciones en el labio y con impresiones de cestería en el cuerpo y fondo. El segundo tipo se caracteriza por ofrecer pastas más decantadas, con intrusiones de cuarzo y mica de pequeño y mediano tamaño y superficies externas alisadas. Sus piezas formalmente pertenecen a vasos de paredes rectas y bordes sencillos o ligeramente exvasados, con labio horizontal o curvo; en algún caso presentan mamelones, en el borde o en el cuerpo, aislados o dobles; algún labio está decorado con impresiones digitales y un fragmento tiene un cordón liso enmarcando la boca. El yacimiento es similar al tantas veces mencionado de “Santioste”, por lo que le asignamos una cronología del Calcolítico o Bronce Inicial. 23. RAYA DE SAN MARTÍN (89/13/8) A unos 8 km. de Villafáfila, en el límite con el término municipal de San Martín de Valderaduey, cerca de donde pudo estar ubicado el despoblado de “San Isidro”, según tradición oral, aparecen algunos fragmentos de cerámica a mano, lisos y muy rodados, de muy difícil adscripción cultural, así como dos piedras de moler de cuarcita. 24 - 26. SOBRADILLO A unos 3 km. de Villafáfila, muy cerca de la “Salina de Barillos”, se encuentra el pago de “El Sobradillo”. Desde hace tiempo es conocida la presencia de restos arqueológicos en la zona y, de hecho, figura en el Inventario Arqueológico de Zamora, asignándosele una cronología medieval. En las últimas prospecciones realizadas se ha constatado la presencia de cerámica en otras dos áreas cercanas a la conocida con anterioridad, de la que distan unos 250 m. por lo que se les ha asignado el mismo topónimo, aunque individualizándolas como yacimientos diferentes. 24. SOBRADILLO I (88/28/3) Se ubica sobre una pequeña elevación del terreno. de unos 680 m. de altitud, que destaca sobre la “Salina de Barillos” y la “Laguna del Rual”. El terreno está sometido a labores agrícolas intensivas que van destruyendo el yacimiento. Diseminados por una superficie de unas 2 has. aparecen restos de tejas, piedras y cerámica. Durante las últimas aradas, en la zona próxima a “La Laguna del Rual”, se ha puesto de manifiesto la presencia de grandes lajas de arenisca y pizarra, así como abundantes restos óseos humanos que pueden corresponder a la necrópolis medieval del antiguo pueblo de “Sobradillo”, cuya iglesia se cita en 1310[34], aunque la primera referencia es del año 937[35]. Entre los restos cerámicos recogidos se hallan algunas piezas realizadas a torneta con cocciones reductoras. Se trata de ollitas de bordes exvasados y engrosados, decoradas con retícula incisa o estrías. Otras están realizadas a torno con cocciones incompletas y oxidantes y corresponden a ollitas y cántaros, algunas decoradas con una estrecha banda de incisiones o a peine con desarrollo de ondas. La cronología de las piezas va del s. XI al XIII[36]. Además de lo anterior, en prospección se han hallado dos tegulae insuficientes —a nuestro entender— para deducir una ocupación romana previa, puesto que pudieran proceder de alguno de los yacimientos cercanos (“La Vega”, “Tierra de Barillos”). 25. SOBRADILLO II (88/28/2} A unos 250 m. del SO. del anterior, entre la Vereda y el antiguo cauce del arroyo que servía de rebosadero a la “Salina de Barillos”, hoy incorporado al terreno cultivable, existe un área de unos 2.500 m2 en la que aparecen restos de cerámica realizada a mano sobre pastas sedimentarias, con cocciones predominantemente reductoras e incompletas. Las formas corresponden a ollas de bordes exvasados, de paredes gruesas, y cordones aplicados en el cuello, unos lisos y otros con impresiones digitales, destacando una pieza gruesa con mamelones en el galbo; algunos de los bordes presentan incisiones en el labio. Junto a ellos aparecen cuencos lisos, alguno carenado. El yacimiento se asemeja a otros próximos a las lagunas, cuyos materiales recuerdan el tantas veces citado de “Santioste”, en Otero de Sariegos. La cronología propuesta, en principio, es Calcolítico-Bronce Inicial. 26. SOBRADILLO III (89/13/18) Con este nombre denominamos un yacimiento que se encuentra a unos 250 m. de “Sobradillo I”, formando una península irregular, que apenas destaca medio metro del nivel actual de la “Salina de Barillos”, con una extensión cercana a 1 ha. Las tierras, dedicadas a labores agrícolas, se encharcan con facilidad en período invernal. Los materiales que aparecen están muy rodados y algunos sometidos a corrosión por el salitre de las aguas. Se trata de cerámicas realizadas a mano (lám. II, 4), algunas muy toscas. con abundantes desgrasantes vegetales, cocciones incompletas y oxidantes, correspondientes a formas lisas, de paredes rectas y labios sencillos o. en algún caso, vuelto. Otras piezas están realizadas sobre pastas sedimentarias, con abundantes intrusiones minerales y predominio de cocciones incompletas y reductoras. Las formas son cuencos, globulares o carenados, sin decoración. Otros ejemplares están decorados: se trata de posibles ollitas con digitaciones en el borde, cordones aplicados, y un galbo con mamelones dispersos por su superficie, sobre los que existe una impresión digital, similar a otros del yacimiento calcolítico de Cuelgamures[37]. Un pequeño fragmento presenta decoración que sugiere la impronta de una cesta de mimbre. Se constata, asimismo, la presencia de escorias, aunque su carácter arqueológico es dudoso, puesto que han podido ser aportadas con abonos. La cronología de estos restos es difícil de determinar, aunque se asemejan a algunas piezas de “Santioste”, cuyo emplazamiento también es similar, por lo que se pueden incluir en el Calcolítico-Bronce Inicial. 27. SUR DE LA SALINA GRANDE (89/13/19) A unos 500 m. de Otero de Sariegos, en unas parcelas cultivadas al S. de la “Salina Grande”, que destacan ligeramente sobre un terreno de prados encharcados en invierno, se encuentran piedras, algunas tejas y restos de cerámica. Es posible que puedan relacionarse con el vecino yacimiento de “El Teso de los Plateros”, pero la distancia de 400 m. parece motivo suficiente para describir los aparte. Las piezas de cerámica están realizadas torneta y a torno, unas sobre pastas sedimentarias y otras sobre pastas micáceas. Las formas correspondientes a ollitas, piezas de almacenaje y una tapadera. Las cocciones son reductoras e incompletas. Algunas piezas están decoradas con retícula incisa, líneas bruñidas verticales, cordones aplicados con impresiones y decoración a peine. La cronología de estas piezas puede situarse entre los s. XI-XII[38]. 28. TESO DEL MARQUES TESO DEL MARQUES I (89/13/5) A unos 5 km. de Villafáfila y a unos 700 m. del NO. de la “Fuente de San Pedro” se encuentra una loma de 7.12 m. de altura, desde la que se domina ampliamente todo el valle de las Salinas de Villafáfila y varios pueblos de alrededor. En la cima del teso, situado al SO. de la Vereda, aparecen grandes manchones de tierra negra y cenizas con abundantes restos de cerámica, trozos de adobes o ladrillos mal cocidos, huesos de animales y algún hueso humano. El terreno ha estado dedicado al viñedo hasta hace unos quince años: a partir de entonces se han realizado aradas cada vez más profundas que han deteriorado el yacimiento. Las cerámicas recogidas están realizadas a mano sobre pastas de tipo sedimentario, decantadas, con pequeñas intrusiones de cuarzo y mica, con cocciones predominantemente reductoras y alguna oxidante. La mayor parte son piezas lisas correspondientes a ollas de borde ligeramente exvasado y labio simple. vasos de paredes verticales. un cuenco hemisférico y un vaso de carena alta. Destaca un fragmento de pegue pequeño recipiente de borde apuntado y paredes muy finas. Las piezas decoradas son escasas: líneas incisas paralelas, otras irregularmente onduladas y un fragmento con botones aplicados en línea, similar a otro de “El Canchal” de Peleas de Abajo[39]. También aparecen restos de barro que pudieran servir de revestimientos de silos. Aparte de la cerámica cabe reseñar la presencia de una punta de flecha sobre esquisto, de aletas y con pedúnculo apenas señalado (lám. II, 5). La cronología del yacimiento puede corresponder al Calcolítico Precampaniforme. TESO DEL MARQUES II (89/13/5:) En frente del Teso del Marqués, del otro lado de la Vereda, a unos 200 m. en las vertientes S. y E. de una loma simétrica a la anterior, aparecen, de forma dispersa, piezas líticas, algún molino barquiforme, restos óseos humanos y cerámica hecha a mano (lám. II, 6). Debido a la proximidad le damos la misma denominación y número de orden, aunque, ante la duda de que pueda tratarse del mismo yacimiento, preferimos describirlos de forma individual. En las cerámicas podemos distinguir dos grupos: el primero de ellos lo forman piezas de gran tamaño, de bordes vueltos, casi horizontales o ligeramente exvasados, fondos planos de paredes rectas y galbos de diferente grosor, algunos con perforación, todos ellos lisos. Otras están decoradas y corresponden a vasos pequeños con acanaladuras, puntillado impreso, pellizcos e impresiones de cuerda. Cabe destacar dos fragmentos de una gran vasija realizada sobre pasta micácea y cocción reductora, de borde ligeramente exvasado y curvo, con un cordón aplicado con incisiones transversales, pared de desarrollo globular y fondo remarcado al exterior, que aparecieron junto a restos óseos humanos. Este grupo puede corresponder al Calcolítico-Bronce Inicial, dada su semejanza a materiales de Fontanillas de Castro[40]. El segundo grupo de cerámicas está formado por tres fragmentos decorados con bandas de retícula incisa oblicua. Uno de ellos es un vasito con decoración en el interior del borde. Otro fragmento presenta incisiones paralelas en zig-zag. La cronología que puede asignarse a estas piezas es del Bronce Final- Cogotas I. Aparte de la cerámica, aparecen dos piezas líticas, una es un cuchillo sobre sílex negro, con denticulado en uno de sus lados, y la otra es un fragmento de esquisto pulimentado, de bordes adelgazados pero romos, de uso indeterminado. En el Inventario Arqueológico de Zamora a este yacimiento se le denomina “Fuente de San Pedro I”, por lo que suponemos que el asentamiento calcolítico que citan G. Delibes y J. del Val en el Primer Congreso de Historia de Zamora puede corresponder a este yacimiento[41]. 29. EL TESO DE LOS PLATEROS (88/28/7) Se encuentra a 2 km. de Villafáfila, en una pequeña elevación del terreno entre los juncales y prados que rodean a la “Salina Grande”, en cuya orilla SO. se sitúa, a pocos metros de ella, apareciendo los restos diseminados por unas 3 has. de superficie. Tenemos referencia de la aparición, hace unos años, durante la última arada, de una posible necrópolis cuyas tumbas estaban separadas por lajas de piedra o pizarras. En esta zona, en el siglo X, el Monasterio de Sahagún adquirió propiedades y pausatas, conservándose todavía en un prado cercano el topónimo de “Prado de San Fagunde”[42]. Entre las cerámicas halladas hay dos tipos de pastas, unas micáceas con cocciones incompletas y otras sedimentarias con cocciones reductoras e incompletas. La factura es a torno y algunos acabados presentan engobe rojizo. Las formas corresponden a ollitas de borde exvasado y biselado al exterior; otras, de borde simple sin cuello, conservan el inicio de la pared globular; también hay un fragmento de tinaja. Las decoraciones son de líneas verticales bruñidas, molduras pequeñas, acanaladuras e incisiones, con forma de espiga en un asa. La cronología de los materiales corresponde a los siglos XII-XIII[43]. 30. EL TESO DE SANTA CATALINA (89/13/1) A unos 400 m. al SO. de la Salina Grande y a poco más de 1,5 km. del pueblo se encuentra este teso, que alcanza casi los 700 m. de altitud, unos 25 m. sobre el nivel de la “Salina”. La tierra está sometida a labores de año y vez. Por las vertientes E., N. y sobre todo S., se hallan, en superficie, restos de cerámica a mano, fragmentos de molinos barquiformes de granito y algunos trozos de pizarra, ocupando unas 3 has. de dispersión, quedando libre de materiales la cima del teso. En el Museo de Zamora se conservan diversas piezas cerámicas procedentes de una prospección del año 1985, a las que se han añadido otras obtenidas en trabajos más recientes. Los materiales más abundantes son cerámicas realizadas a mano (lám. III, 1) sobre pastas de tipo sedimentario, con cocciones incompletas y reductoras. Los acabados no se distinguen claramente por lo rodado de muchas piezas, si bien algunas están bruñidas y otras presentan huellas de escobillado en su interior. La mayor parte de la cerámica es lisa, correspondiendo a ollas de gran tamaño, vasos de paredes rectas que tienen los bordes reforzados con gruesos baquetones, platos con bordes exvasados, así como varios pies anulares. Las piezas decoradas no son infrecuentes, predominando las incisiones con diseños geométricos variados: triángulos rellenos de líneas incisas, retículas oblicuas y frisos de espigas horizontales, que aparecen tanto en el borde como en el cuerpo. También existen ungulaciones e impresiones digitales, a veces asociadas a incisiones en el borde. Su paralelismo con otros yacimientos del N. de la provincia, ya citados (yac. n. 7), parecen definir una ocupación en el Hierro I.
Sin embargo, hay que destacar un fragmento de cerámica decorada mediante “boquique”, que conserva restos de pasta blanca, con el característico diseño de guirnaldas de las producciones encuadrables en la fase Cogotas I-Bronce Final. Digna de mención es otra pieza correspondiente a un vaso de borde simple con incisiones en el labio y paredes rectas. alisadas en su interior, que presenta improntas de cuerda o cestería en su exterior, de aspecto más antiguo. Otros materiales reseñables son dos fichas sobre cerámica, con desgaste central en ambas caras que no llega a perforarlas. así como la mitad de un disco de pizarra con orificio central. También se ha recogido un hacha pulimentada sobre cuarcita y un fragmento de molde de forma semiovoide, realizado sobre caliza, en cuyo interior aparece un rebaje de forma rectangular, correspondiente a un elemento metálico —hacha o, quizá, un cincel— (lám. III, 2). 31. TIERRAS DE BARILLOS I Y II El asentamiento ocupa una franja de tierra de unos 200 m. de anchura, que circunda una pequeña laguna por el S. y por el N. limita con la “Salina de Barillos”. La tierra se eleva entre 0,50 y 1.50 m. sobre el nivel actual máximo del agua y esto dedicado al cultivo de cereales. Los materiales aparecen en dos zonas: una (“Tierra de Barillos I”), junto a la orilla de la Salina, ofrece, sobre todo, fragmentos de cerámica a mano, y la otra, alejada unos 250 m. (“Tierras de Barillos II”), aporta restos de tejas —alguna tegulae—, piedras y pizarra. TIERRA DE BARILLOS I (89/13/20) Los materiales hallados constituyen un conjunto de cerámicas realizadas a mano con pastas sedimentarias, cocciones incompletas y de aspecto muy rodado. Corresponden a bordes de cuencos lisos, algunos con cuello marcado, y a una pieza de mayor tamaño que presenta el borde ligeramente exvasado y un asa de orejeta. Entre los fragmentos decorados figuran bordes con impresiones, por lo general digitales —aunque son mencionables los profundos puntos impresos sobre el labio de una pieza— y galbos con cordones aplicados y digitaciones. Se han recogido algunos fragmentos más toscos, con abundantes desgrasantes vegetales, entre los que se identifica un borde simple, con impresiones digitales en el labio y un galbo con un cordón e impresiones. Tanto las características de las piezas como la situación del yacimiento presentan similitud con el de “Santioste” de Otero de Sariegos, por lo que su encuadre cronológico puede situarse en el Calcolítico - Bronce Inicial. TIERRA DE BARILLOS II (89/13/21) Junto a restos de materiales constructivos (piedras, tejas curvas y planas), aparecen fragmentos cerámicos de terra sigillata hispanica altoimperial, entre los que destaca un galbo decorado con círculos concéntricos. Los materiales restantes son de cronología medieval. Se trata de cerámicas hechas a torno con pastas sedimentarias y cocciones incompletas, correspondientes a ollitas de borde exvasado, de uso culinario; en otros fragmentos pueden reconocerse una jarra de boca trilobulada, posibles jarritas o cántaros y cuencos de borde exvasado con engrosamiento exterior, alguno decorado con digitaciones. Otros fragmentos presentan líneas bruñidas verticales y onduladas, estrías y acanaladuras y un pequeño cordón con impresiones. Todas ellas se pueden adscribir a producciones del s. XIII[44]. 32. EL TORREJÓN - LAS ALMENAS (89/13/4) En el Inventario Arqueológico Provincial figura un yacimiento con el nombre de “Las Almenas”, que creemos identificar con el que describimos a continuación, denominado “El Torrejón”, topónimo que corresponde con más precisión a su localización. Se encuentra a unos 4 kms. del pueblo, a la izquierda de la carretera que va a La Tabla. Ocupa la vertiente S., hacia media ladera, de un terreno alomado que llega a alcanzar los 720 m. Con las aradas, cada vez más profundas, se ponen de manifiesto manchas de tierra negra y cenizas, entre las que aparecen cerámica y restos de adobes, por una superficie de unas 2 has. de dispersión. A unos 250 m. al N., en la cumbre de la loma, ‹aparecen fragmentos. escasos y diseminados, de cerámica a mano muy rodada y abundantes restos de cuarcitas. algunas con retoques, que podrían corresponder a raederas musterienses. Las cerámicas están realizadas a mano (fig. 3) sobre pastas sedimentarias con intrusiones de cuarzo de mediano tamaño y mica abundante. Observando su factura, puede diferenciarse un grupo de piezas de barro mal cocido, de coloración rojiza, algunas con huellas de contacto con el fuego, sin formas definidas; presentan improntas de cestería de mimbre y algunas tienen un reborde en bisel. Son muy parecidas a las que se encuentran en “El Fonsario”, ya descritas. En un segundo grupo se incluyen fragmentos correspondientes a cuencos hemiesféricos pequeños, vasitos de paredes verticales y bordes simples, ollas de borde exvasado con cuello poco pronunciado y cuerpo globular, algunas ollas de gran tamaño, de borde recto, y una posible tapadera. La mayoría de las piezas son lisas, pero existen algunos fragmentos decorados con líneas incisas solas, paralelas o en zig-zag, acanaladuras, triángulos incisos con rellenos de puntos, bandas de punteado relleno de pasta blanca y ondulaciones a peine. Todas ellas son similares a otras de “Las Pozas” en Casaseca de Las Chanas[45]. La cronología del yacimiento, por el paralelismo formal con los materiales del ya referido de “Las Pozas”. puede corresponder al Calcolítico Precampaniforme. 34. VALORIO (88/28/1) En una extensa área de unos 800 m. en dirección N/S y de unos 500 metros en dirección E/O, a ambos lados del “Camino Viejo” de Villafáfila a San Agustín del Pozo y a media distancia entre ambos. se dispersan fragmentos cerámicos y constructivos. El terreno es una superficie alomada, dedicada al cultivo cerealístico y de alfalfa, en declive hacia el S. y hacia el E.; por donde, a unos 700 m. discurre el arroyo del Riego. Las noticias de poblamiento en la Zona, al margen de la tradición oral que sitúa el lugar exacto de la llamada “Torrica de Valorio” (último resto de una posible aldea), son de 1708. cuando se cita el despoblado de “San Clemente de Valorio”[46], que puede corresponder a la iglesia de “San Clemente de Fortiñuela”, topónimo cercano documentado ya en 1155[47]. Tras un reconocimiento minucioso del lugar hemos podido establecer tres zonas con hallazgos: a) Zona Sur, donde aparecen restos no muy abundantes de cerámicas micáceas, posiblemente visigodas, sobre tierra negra y cenizas, pocos materiales de construcción, algunas piedras y tejas. b) Zona Central, desde el camino en dirección E., sobre una superficie de 6 has., en la que predomina el material romano: aparecen abundantes tegulae, ladrillos, restos de pavimento de tipo opus signinum, abundante cerámica común y terra sigillata hispanica. c) El área que ocupa la parte Norte, que incluye la ubicación de “La Torrica”, donde aparecen piedras, pizarras, tejas, huesos y restos de cerámica medieval. Sin embargo, no vamos a comentar los hallazgos de cada zona, sino que presentamos los materiales (lám. III, 6) en una secuencia cronológica, comenzando por algunos que aparecen descritos en el Inventario Arqueológico Provincial. Se trata de cerámicas realizadas a mano, lisas o decoradas con algunas incisiones de espiguilla y boquique, adscribibles a una cronología de Cogotas I - Bronce Final[48]. La mayor parte de los materiales recogidos, por nuestra parte, pertenecen a época romana. Encontramos terra sigillata hispanica altoimperial, algunos fragmentos lisos, correspondientes a formas Drag. 15/17 o Drag. 35, y otros decorados con metopas, círculos, medallones y rombos, que pertenecieron a vasos de forma Drag. 37; algunos fondos presentan grafitos y en uno se aprecia el inicio de un sello; a esta época corresponden dos fragmentos de cerámica gris, de paredes delgadas y decoración bruñida. Abundan los materiales de terra sigillata hispanica tardía, ya ornamentados con burilado o decorados a molde con los habituales círculos, semicírculos, rosetas..., en vasos de forma 37 tardía. También es abundante la cerámica común romana, bien de almacenaje o de uso culinario, y menos frecuente la cerámica gris tardía. Cabe destacar el hallazgo de una interesante pieza metálica, un elemento de suspensión de un carro —identificable con los conocidos “pasarriendas”— con figura de caballo, realizado en bronce (lám. III, 5), que apareció junto a ladrillos trapezoidales en 1988. Puesto que ha sido objeto de merecida atención (García Rozas / Abasolo, 1990, e.p.; Catalogo de Bronces Romanos, p. 319), no nos detenemos en su descripción, siquiera breve, que supera, sin duda, su elocuente imagen. Asimismo, se han recogido dos fragmentos de tegulae con sello, uno con la marca [C]EPALI. O[F] / [VA]LERI TAVRI, presente en otros yacimientos de la provincia de Zamora[49]. Las cerámicas micáceas que aparecen en la parte S. están realizadas a torneta, con cocciones reductoras e incompletas; muy toscas, algunas son lisas y otras están decoradas predominantemente a peine, formando ondas, líneas paralelas y retículas; en ocasiones, peine más incisiones o incisiones solas, y alguna vez impresiones digitales en línea. Las formas corresponden a bordes de tinajas (uno con escotadura), bordes de cuenco y a ollitas de diversa tipología. La cronología de estas piezas, por su paralelismo con otras de S. Miguel de Escalada, puede llevarse a época visigoda[50]. Entre las cerámicas medievales algunas están realizadas a torneta, con cocciones reductoras y corresponden a ollitas o cántaros pequeños, decorados con retícula incisa. También hay otras a torno, con cocciones oxidantes, pertenecientes a cuencos de paredes finas, cantaros, botellas y tinajas, ya lisas, ya con decoración estriada. La cronología de estas cerámicas puede situarse entre mediados del s. XI y s. XIII[51]. 34. LA VEGA (POCICO DE) (85/24 y 88/28/8) A unos 4 km. al E. de Villafáfila y a menos de 1 km. de la “Laguna de Barillos”, en una zona de praderas y cerca de una pequeña laguna, estaba situado el “Pocico de la Vega”, hoy cegado. Alrededor del citado pozo y en una loma cercana, dedicada al cultivo cerealístico, aparecen mezclados con restos del abonado actual (plástico, vidrios. etc.) gran cantidad de tejas planas, muchas de ellas amontonadas en la orilla, trozos de estuco, con pintura de color negro, blanco y rojo, piedras y restos de cerámica. Por información recogida directamente, éste fue el yacimiento excavado en los años setenta por arqueólogos de Salamanca[52] y no el de “Los Llamares”[53]. Varias de las tegulae recogidas presentan sello con la marca L.D. FVS (lám. III, 4) —seis fragmentos en el Museo de Zamora y otros tres citados en la mencionada publicación— y también se documenta la oficina de Valerius Taurus en la marca MATVGENI FI/VALERI TAVRI.OF. La cerámica recogida (1ám. III, 3) es abundante: de factura común romana y vajilla de mesa, algunos fragmentos son lisos y otros, de formas Drag. 29 y 37, se decoran con guirnaldas, metopas, frisos de rosetas y círculos; se reconocen algunos grafitos legibles —AIVS/ASTVR—, debiendo hacer notar la falta de materiales tardíos de época bajoimperial en superficie. 35. VILLAFÁFILA, EX IGLESIA DE SAN MARTÍN (89/13/11) La iglesia de San Martín, enclavada en el centro de la villa, fue parcialmente derribada en 1955 y hasta l989 se conservó su fachada principal de ladrillo, de estilo mudéjar. Aparece citada en 1250[54] y en ella, según la tradición popular, se firmaron las capitulaciones entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso sobre la sucesión de Castilla en el año 1506. Durante la excavación de los cimientos del edificio construido en su solar —para sede de la entonces Caja de Zamora— se apreciaba en el perfil una capa de 2 m. aproximadamente de tierra negra, sobre la arcilla virgen de color rojizo, así como abundantes restos óseos procedentes de los enterramientos de la iglesia. En algunas zonas, en el límite entre ambas capas aparecían, seccionados, unos silos de 1,2 m. por 0,75 m. aproximadamente. excavados en la arcilla y rellenos de cenizas. Lamentablemente, no ha podido documentarse de forma científica por la falta de notificación al organismo competente. De la parte más profunda de la capa negra se extrajeron algunos fragmentos de cerámica que pudieran orientar sobre una ocupación antigua. Se trata de piezas realizadas a mano en pastas sedimentarias, con abundantes intrusiones de mica y cuarzo, y cocciones reductoras. La superficie exterior está alisada y, en algún caso, bruñida. Las formas corresponden a vasos grandes de borde ligeramente exvasado y paredes verticales, todas lisas a excepción de un galbo con un engrosamiento o cordón liso, y adscribibles al Hierro I. 36. VILLARIGO (89/13/10) A unos 2 km. al E. de Villafáfila, cerca de la “Salina Grande” y a la orilla de la Vereda de Benavente a Toro, se aprecia todavía un montón de piedras y pizarras donde estuvo situada la ermita de Villarigo hasta el siglo XIX, cuando fue desmantelada. según consta en el Libro de Fábrica de la iglesia de Santa María, de Villafáfila. Alrededor se recogen restos de tejas y algunos fragmentos de cerámica elaborada a torno, pudiendo diferenciarse unas sobre pastas micáceas, con cocciones oxidantes e incompletas, y decoraciones de estriados e incisiones, y otras sobre pastas sedimentarias, con cocciones incompletas. entre las que cabe destacar un posible candil de plato y dos fondos con defecto de arranque del torno. La cronología de estas piezas puede corresponder al siglo XIII[55]. Las referencias documentales del topónimo son varias, la primera es de 1155[56] y todavía en l3l0 es citado con iglesia[57]. A unos 750 m. se encuentra el puente del mismo nombre y restos de dos posibles calzadas que han sido considerados de época romana[58]. III. VALORACIÓN FINAL De todo lo expuesto puede derivarse una serie de aspectos que merece la pena señalar y que comentamos en los siguientes puntos: l. CONCENTRACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Hasta 1988, en el Inventario Arqueológico de Zamora. figuraban ocho yacimientos prospectados en el término municipal de Villafáfila: en el presente trabajo describimos treinta y seis. lo que da una concentración de más de cinco yacimientos cada 10 km2. Su conocimiento ha sido fruto de una prospección intensiva, centrada sobre todo en algunas áreas, por lo que es de suponer que todavía puedan documentarse otros nuevos yacimientos. La distribución de los mismos no es homogénea por todo el término. Si bien es verdad que se hallan en los diversos terrenos y ecosistemas, desde la última terraza fluvial del Esla hasta las campiñas típicas de Tierra de Campos, es en el entorno de “Las Lagunas de Villafáfila” y de los arroyos que las comunican entre sí, donde la concentración de yacimientos es mayor. Así, a menos de 500 m. de las tareas palustres, se encuentran más de la mitad de los asentamientos ahora publicados. Este mismo fenómeno. de abundancia y concentración, se produce en el resto de los municipios que forman el conjunto de “Las Salinas” (Inventario Arqueológico Provincial), y es de prever que una prospección exhaustiva de los mismos ponga de manifiesto otros muchos yacimientos, además de los conocidos. La concentración de asentamientos humanos cerca de los cursos de agua y de zonas húmedas es un fenómeno universal. En este caso, los factores que pueden ayudar a explicarlo serían la abundancia de caza y pesca en épocas pasadas, la presencia de pastos y agua abundante y, sobre todo, la extracción de sal de las aguas de las lagunas. 2. CONTINUIDAD DEL POBLAMIENTO Existen varios indicios de presencia de estaciones paleolíticas en la zona. Así las cuarcitas trabajadas que se encuentran en “El Torrejón-Las Almenas” parecen corresponder a raederas musterienses. En las cercanías cabe reseñar industria achelense en Otero de Sariegos y un hallazgo aislado de cronología también musteriense en Revellinos[59]. Hasta ahora no se han conseguido identificar o localizar asentamientos neolíticos, período que puede estar presente en alguno de los yacimientos catalogados, en principio, como calcolíticos, y al que corresponderían alguna de las cerámicas de apariencia más tosca o primitiva (las que tienen desgrasantes vegetales o las de impresiones de cestería). El Calcolítico - Bronce Inicial es uno de los períodos mejor representados, por lo que se hace una valoración aparte en el punto 3. La fase de Cogotas I y Bronce Final no está bien representada cuantitativamente, documentándose en asentamientos con una ocupación anterior o posterior más clara, como es el caso del “Teso del Marqués II” o “Teso de Santa Catalina”. La primera Edad del Hierro está presente en cuatro yacimientos, algunos próximos a las Salinas, como el del “Teso de Santa Catalina”, y otros más alejados. De confirmarse esta cronología para las cerámicas del subsuelo de la “ex-iglesia de San Martín”, sería la ocupación más antigua del casco urbano actual. La segunda Edad del Hierro aún no ha sido localizada dentro del término de Villafáfila, pero está presente en el cercano yacimiento de la “Fuente de Salinas”, en Revellinos[60]. La presencia romana se constata en seis asentamientos, de los cuales solamente uno está en la orilla de las Salinas, el de “Tierra de Barillos”. que presenta escasez de materiales de cronología altoimperial; otros dos están cerca de pequeñas lagunas: el de “Pocico de la Vega”, de ocupación altoimperial, y “El Escambrón”, con cerámica sigillata tardía. Los dos más representativos, “Fuente de San Pedro” y “Valorio”, tienen una ubicación en terrenos de campiñas cerealísticas y son los que mejor se podrían identificar como “villas”, con ocupación tanto en época altoimperial como bajoimperial. Por último, el de “La Mata” se encuentra en terrenos próximos a un monte de encinas y no se puede precisar su antigüedad por la ausencia de hallazgos característicos, a pesar de la existencia de restos constructivos romanos.
La ocupación visigoda también se ha podido identificar. Conocido era el hallazgo en los años veinte del llamado “Tesorillo de Villafáfila”, un importante conjunto de tres cruces de lámina de oro y otras tres piezas de bronce y latón, aparecido en las afueras del pueblo, en un pago próximo a la antigua parroquia de Santa Marta, donde se realizó una excavación de urgencia en l986, que no puso de manifiesto un contexto arqueológico concordante con las piezas[61]. Sin embargo, en “Valorio”, los restos identificados como de época visigoda —un conjunto de cerámicas micáceas, con decoración de incisiones a peine, ondas, etc.—, se hallan al lado de restos tardorromanos, lo que estaría indicando una continuidad tardorromana-visigoda. Los asentamientos medievales forman el mayor conjunto de los aparecidos hasta ahora, por lo que haremos de ellos una referencia detallada en el apartado 4. Aunque se documentan casi todas las fases culturales en el conjunto del término, 1a continuidad de población sólo es perceptible en algunas áreas concretas como son “La Fuente de San Pedro”, “Valorio” y, acaso, el actual entorno urbano de Villafáfila desde el Calcolítico, Bronce Final, Hierro I respectivamente, hasta Época Medieval. También se puede destacar la reocupación de ciertos hábitats, como son las márgenes de las Lagunas, densamente pobladas en el Calcolítico- Bronce Inicial y que en la Edad Media volvieron a ser foco de atracción humana, con un intervalo de aparente desocupación. 3. OCUPACIÓN INTENSIVA DEL MEDIO EN EL CALCOLÍTICO - BRONCE INICIAL A falta de una mejor precisión cronológica derivada del estudio definitivo de la excavación del yacimiento de “Santioste”, en Otero de Sariegos[62], hemos asignado a una serie de yacimientos, similares en cuanto a su disposición y tipología, la cronología de Calcolítico-Bronce Inicial. Se caracterizan por estar situados en la orilla misma de las salinas o de los arroyos que las comunican, ocupando una terraza de pequeña extensión que, hoy en día, está casi al mismo nivel del agua, y por deparar unos materiales similares: vasos grandes semiesféricos o globulares, lisos o con poca decoración, a base de incisiones en el labio, impresiones digitales, cordones y mamelones aplicados y perforaciones, además de cerámicas muy toscas con abundantes desgrasantes vegetales. Su disposición, tan cercana al agua, indica una dependencia o atracción hacia el medio húmedo que puede obedecer a la abundancia de caza y pesca, pastos y agua para el ganado y, posiblemente, a la utilización de las aguas salobres para la obtención de sal, como sugiere la presencia de un fondo plano de cerámica con digitaciones profundas, que podrían favorecer el depósito de sal por evaporación. La proximidad de estos asentamientos entre sí y su proliferación pueden indicar una ocupación temporal o periódica. En el término de Villafáfila se han localizado, con estas características, once estaciones, que, junto a las existentes en Otero de Sariegos (por lo menos cuatro), Revellinos, San Agustín del Pozo y Villarrín de Campos, y a las que puedan llegar a conocerse con una prospección exhaustiva del área de lagunas y zonas húmedas en dichos pueblos, pueden formar la mayor concentración de yacimientos de esta época en toda la provincia de Zamora. Además de los once citados, existen otros asentamientos, más alejados de las lagunas, catalogados segura o probablemente como Calcolíticos, con lo que se acercarían en total a la veintena. Así, cuatro —“El Fonsario”, “La Pila”, “El Teso del Marqués” y “El Torrejón-Las Almenas”—, por las piezas que deparan, se pueden considerar precampaniformes. Otros tres —“Raya de San Martín”, “La Pinilla” y “La cantera”—, debido a la escasez de materiales, ofrecen dudas sobre su adscripción cronológica, pero es posible que pertenezcan a esa época. Todos se caracterizan por estar situados en suaves lomas de campiña ocupando sus vertientes soleadas y por presentar restos de molinos barquiformes de granito que indican una actividad agrícola. 4. RELACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS MEDIEVALES CON LA EXPLOTACIÓN DE LAS SALINAS El total de yacimientos en los que aparece cerámica medieval es de diecinueve, de los cuales doce están a menos de 500 m. de las lagunas, lo que confirma dos hechos que se deducen de la documentación medieval: la explotación de las Salinas, desde el siglo X, por lo menos, hasta el XVI, y la abundancia de referencias a asentamientos humanos, bien sean aldeas, caseríos aislados o simples explotaciones de sal. conocidas como pausatas o cabañas. Hay una coincidencia en cuanto a lugares de ocupación entre los dos períodos mejor representados: el Calcolítico y la Edad Media. Así, en “Laguna Salada”, “Papahuevos”, “Madornil”, “Cabañica”, “Molino Sanchón”, “Sobradillo” y “Tierras de Barillos”, los materiales medievales y prehistóricos aparecen muy próximos o superpuestos, lo que pone de manifiesto una reutilización o reocupación de los mismos hábitats, que puede estar indicando una actividad económica que gira alrededor de las “Salinas”. Con el estudio de la documentación medieval, se puede hallar una correspondencia entre la toponimia de la Edad Media y los asentamientos con restos de esta misma época. Así, ciñéndonos al término municipal de Villafáfila, podemos hacer la siguiente clasificación, suprimiendo el esquema sobre despoblados establecido en otras zonas[63]: A) Topónimos registrados en las fuentes documentales y localizados en el terreno que presentan vestigios arqueológicos: “Coreses”, “Madorni1”[64], “San Clemente de Fortiñuela”, “San Pedro del Otero”, “Sobradillo” y “Villarigo”[65]. B) Vestigios arqueológicos medievales no documentados en las fuentes o no identificados con los que se citan en ellas: “Los Arrotos”, “Cabañica II”, “Fuentealdea-El Villar”, “Papahuevos”. “El Pradico”, “Prado de los Llamares”, “Sur de la Salina Grande”, y “Tierras de Barillos”. C) Topónimos registrados en las fuentes no localizados en el terreno o de localización dudosa, pero incluidos dentro del término de Villafáfila: 1. Citados como aldeas o iglesias: “Terrones”, “San Martín”, “Prado”, “Pobladura”[66], “Requejo”[67], “San Feliz”[68], “San Juan de Muélledes”[69] y “Santa Cruz”[70]. 2. Citados como pausatas o salinas: “Abrollar”, “Laroia”, “Santa Elena”, “Monago”[71] “Rodezno”[72] y “Santa Marina”[73]. Es de prever que un estudio exhaustivo de las fuentes documentales permita identificar los apartados B) y C) y localizar con más precisión todos los asentamientos medievales de la zona. Elías Rodríguez Rodríguez, Hortensia Larrén Izquierdo, Rosario García Rozas. Carta arqueológica de Villafáfila. Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, ISSN 0213-8212, Nº 7, 1990, pág. 33-77. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8283009.pdf
Fotografía: Elías Rodríguez Rodríguez,
Hortensia Larrén Izquierdo, Rosario García Rozas.
BIBLIOGRAFÍA Bronces romanos en España (1990), Catálogo de exposición, Madrid, Ministerio de Cultura. CABERO DOMÍNGUEZ, C. (1957): “Las Salinas de la Lampreana en la Edad Media”. Asturica 8, pp. 11 -81. CALONGE CANO, G. (1987): “Las condiciones climáticas: un clima mediterráneo frío” en Los espacios naturales, pp. 45-76, Geografía de Castilla y León III, Valladolid. DE LIBES, G. / VAL, J. del (199): “Prehistoria reciente zamorana: del Megalitismo al Bronce”. Actas del I Congreso de Historia Je Zamora II, Zamora, 1988, pp. 53-99. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.J. (1990): “El tesorillo visigodo de Villafáfila (Zamora)”. Numantia III, p. 195-208. FERNÁNDEZ J. J. / LARRÉN, H. (1990): “Historia de la Investigación Arqueológica en la provincia de Zamora. Situación actual”. Actas del l Congreso he Historia de Zamora II, Zamora, 1988, pp. 127-151. FERNÁNDEZ MANZANO, J. (1981): “El castro protohistórico de “La Plaza” en Cogeces del Monte (Valladolid). Reflexiones sobre el origen de la fase Cogotas I". BSAA, XLVII, pp. 51-70. GARCÍA ROZAS, R. / ABASOLO ÁLVAREZ, J. A. (e.p.): “Bronces Romanos del Museo de Zamora”. XI Coloquio Internacional de Bronces Antiguos, Madrid, l99tJ. GÓMEZ MORENO, M. (1927): Catalogo monumental de la Provincia de Zamora. Madrid (reed. 1980). GONZÁLEZ - TABLAS, F. J. (1984-1985): “Proto-Cogotas I o el Bronce Medio en la Meseta: La Gravera de Puente Viejo (Ávila)”. Zephyrus XXXVII-XXXVIII, pp. 267-276. GONZÁLEZ - TABLAS, F. J. / LARREN, H. (1956): “Un yacimiento del Bronce Medio en Zorita de los Molinos (Mingorria, Ávila)”, Cuadernos Abulenses, 6, pp. 61-80. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A. (1989): La arquitectura militar con el Reino de León. Siglos IX al XIII. Tomo II. Universidad de Valladolid, Tesis Doctoral inédita. GUTIÉRREZ, J. A. / BOHIGAS, R., coord. (1989): La cerámica medieval en el Norte y Noroeste de la Península Ibérica. Aproximación a su estudio Universidad de León, León. GUTIÉRREZ, J. A. / BENEÍTEZ, C. (1989): “La cerámica medieval en León”, en La cerámica medieval en el Norte..., pp. 211-260. HERRERO, M. (1988): Colección Diplomática ‹del Monasterio de Sahagún. (1000-1073). Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa. León, Tomo 36. LARRÉN IZQUIERDO, H. (1985): “Aportación al estudio de los despoblados en la provincia de Ávila, Cuadernos Abulenses 4, pp. 111-123. — (1989): “Notas sobre cerámica medieval de la provincia de Zamora”, en La cerámica medieval en el Norte... p. 261-254. — (1990): “San Miguel de Escalada: Trabajos arqueológicos 1983-1987”. Numantia III, pp. 217-238. LÓPEZ PLAZA, S. (1977): “Aportación al conocimiento de los poblados eneolíticos del SO. de la Meseta N. Española: La cerámica”. Setébal Arqueológica V, pp. 67-102. — (1987): “El comienzo de la metalurgia en el SO. de la cuenca del Duero”, en El inicio de la metalurgia en la Península Ibérica, pp. 52-65 y figs. Fundación Ortega y Gasset, Madrid. LÓPEZ PLAZA. S. / PIÑEL, C. (1978): “El poblado eneolítico de Fontanillas de Castro (Zamora): primera aportación a su estudio”. Zephyrus XXVIII-XXIX, pp. 191-205. MARTÍN VALLS, R. / DELIBES DE CASTRO, G. (1975): “Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora (II)”, BSA A, XC -XLI, pp. 445-476. — (1976) Idem III, BSAA XLII, pp. 411-440. — (1977) Idem IV, BSAA XLIII, pp. 291-319. — (1978) Idem V, BSAA XIV, pp. 321-346. — (1979) Idem VI, BSAA XLV, pp. 125-147. — (l980) Idem VII, BSAA BSAA XL VI, pp. 119-125. — (l981) Idem VI II. BSAA BSAA XL VII, pp. 153- l86. — (l982) Idem I X, BSAA XL VIII, pp. 45-70. MARTÍNEZ SOPENA, P. (1985): La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento y comunicad de los siglos X al XIII. Valladolid. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J. M. (1976): Colección diplomática de Sahagún (siglos IX y X). Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa. León. QUINTANA PRIETO, A. (1987): Documentación de Inocencio IV. 1243-l254. Monumenta Hispaniae Vaticana. Roma. REGUERAS GRANDE. F. (l985): “Restos y noticias de mosaicos romanos en la provincia de Zamora”. Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” pp. 37-59. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, J. (1978): “Una posible villa romana en Villafáfila (Zamora)”. Zephyrus XXVIII - XXIX, pp. 259-263. SÁEZ E, (1987): Colección documental de Archivo de la Catedral de León (775- 1230). Tono I (775-952). Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa. León, Tomo 36. SEVILLANO CARBAJAL. V. (1978): Testimonio arqueológico de la provincia de Zamora, Zamora. VV.AA. (l985): “La Prehistoria del valle del Duero” en Historia de Castilla y León, 1. Valladolid. VIGNAU. V. (1885): Cartulario del Monasterio de Eslonza, Madrid. WATENBERG, F. (1959): La Región Vaccea. Celtiberismo y romanización en la cuenca media del Duero. Biblioteca Prehistórica Hispanica, II.[1] Martínez Sopena, l985: Cabero, 1987. [2] Fernández, 1190. [3] Wattenberg, 1959, p. 171. [4] Rodríguez Hernández, 1978. [5] Martín Valls / Delibes de Castro, 1977, pp. 311-313: Sevillano Carbajal, 1978, p. 311. [6] Fernández / Larren, 1990, p. 135. [7] Mapa Geológico de España, hojas 308 y 340. [8] Calonge Cano, 1987. [9] Gómez Moreno, 1927, p. 314. [10] Sanz/Viñe, 1990. [11] Larren, 1989 pp. 274-275; Gutiérrez, Benéitez, l989, pp. 233-234. [12] Fernández Manzano, 198l; González-Tablas, 1984-85. [13] Gutiérrez, 1989, pp. 701- 705. [14] Archivo General de Simancas. Diversos de Castilla, cat. I. leg. 453. [15] Gutiérrez / Bohigas, 1989. [16] Martín Valls / Delibes de Castro, 1976, pp. 413-414; 1977, pp. 303-305; l978, pp. 321-325; l981, pp. 172-176. [17] Martín Valls / Delibes de Castro, l975 p. 449-453. [18] López Plaza / Piñel, 1978. [19] López Plaza, 1987. [20] Gutiérrez /Bohigas. 1989. [21] MARTÍN VALLS / DELIBES DE CASTRO, 1977, pp. 311-313. [22] RODRÍGUEZ HERNANDEZ, 1978. [23] REGUERAS, 1985. [24] Mínguez, 1976, doc. 196 y Herrero. 1988, doc. 534. [25] Larrén, l989. p. 252. fig. III-I Gutiérrez / Benéitez. 1989, p. 260, fig. XVII, 1. [26] Bohigas / Gutiérrez. 1959. [27] Larrén, 1989, p. 283, fig. IV. [28] Larrén, 1989, p. 283, fig. IV, 1. [29] Bohigas / Gutiérrez, 1989, p. 303-309. [30] Martín Valls / Delibes de Castro, 1975. p. 450, fig. 4. [31] López Plaza. 1979. p. 90, fig. 10. [32] Larrén. 1990. p. 283, fig. IV, 1. [33] Larrén. 1990. p. 231. fig. IX, 7 y 8. [34] Cabero. 1987. p. 80. [35] Sáez, 1987, doc. 1l8. [36] Larren, 1989. [37] López Plaza, 1979, fig. 10.4. [38] Gutiérrez / Bohigas, 1981. [39] Martín Valls / Delibes. 1976. p. 432, fig. 11. [40] López Plaza / Piñel, 1978. [41] 1990, p. 64. [42] Mínguez, 1976, docs. 36, 60, 62, 63. [43] Gutiérrez / Bohigas, 1989. [44] Gutiérrez / Bohigas, 1989. [45] Martín Valls / Delibes, 1975. [46] Archivo Diocesano de Astorga, Sec. Procesos, cat. I, leg. 2305-8. [47] Cabero, 1987, p. 61. [48] Delibes / Val, 1990, p. 86. [49] Martín Valls / Delibes de Castro, 1979, pp. 142-147. [50] Larrén, 1990, p. 230, fig. 8. 6-10. [51] Gutiérrez / Bohigas, 1989. [52] Rodríguez Hernández. 1976. [53] Martín Valls / Delibes de Castro, 1979, p. 144. [54] Quintana Prieto, 1987, doc. 612. [55] Larrén. 1989, p. 282, fig. III. [56] Vignau, 1885, doc. 87. [57] Cabero, 1977, p. 80. [58] Martín Valls / Delibes, 1977, pp. 311-313. [59] Inventario Arqueológico Provincial. [60] Martín Valls / Delibes, 1977, p. 303. [61] Fernández, 1990, pp. 197-198. [62] VIÑE et alii. [63] Larrén, 1985. [64] Mínguez, 1976, docs. 196 y 223. [65] Cabero, 1987, pp. 60 y 80; Martínez Sopena. 1985. pp. 66-67. [66] Martínez Sopena, 1985, pp. 62, 622 y 819. [67] Vignau, 1885, doc. 79. [68] CABERO, 1987, p. 80. [69] Archivo Diocesano de León. fondo de San Marcos, leg. 4.º, n. 30. [70] Archivo Diocesano de León. Gradefes, n.º 131. [71] Vignau, 1885, doc. 87, 97, 105 y 122. [72] Cabero, 1987, p. 71. [73] Martínez Sopena, 1985, p. 819. |